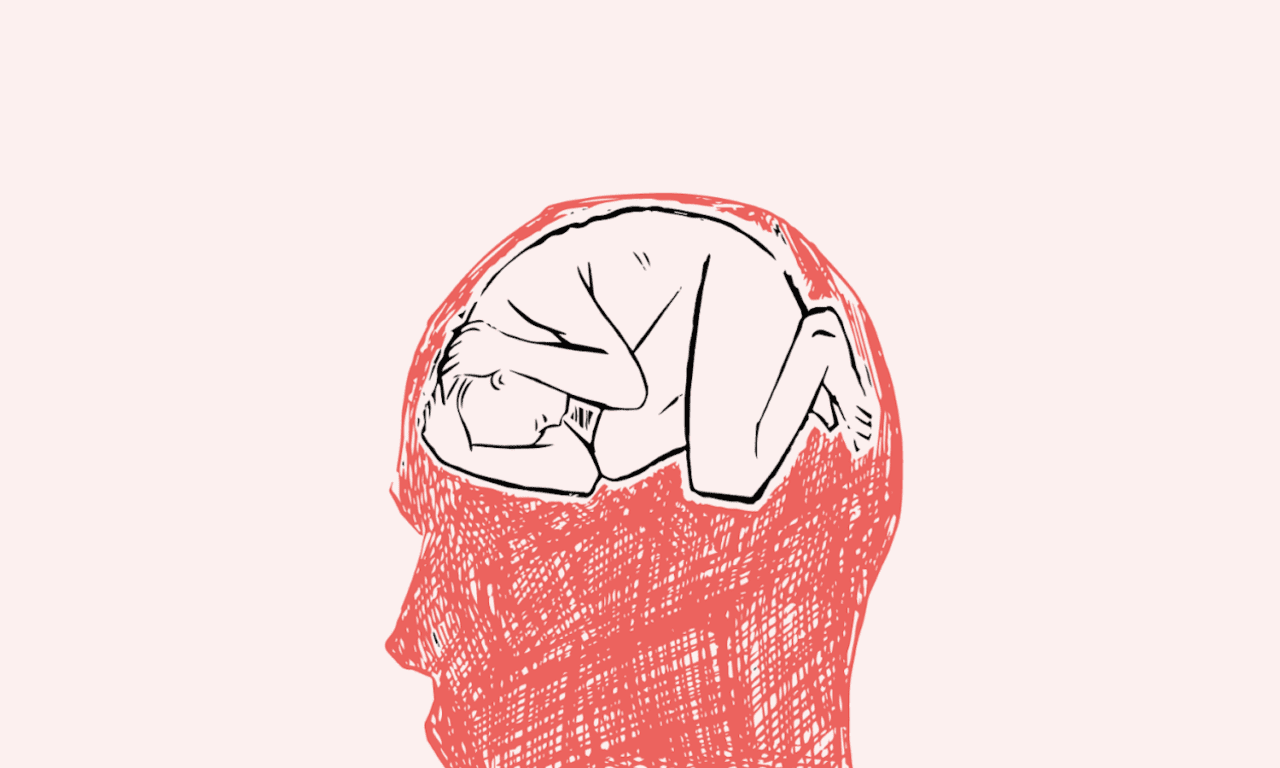Con permiso de Julia Kristeva, Élisabeth Roudinesco (París, 1944) es la gran dama del pensamiento francés. Estudió en la Sorbona, licenciándose en Lengua y Literatura. Tomó clase de algunas de las mentes más lúcida de la segunda mitad del XX, Todorov, Michel de Certeau, Deleuze y Foucault. De su extensa obra, en la que destaca una biografía sobre Freud y otra de Lacan, además de algunos ensayos espléndidos como ‘La familia en desorden’ o ‘Nuestro lado oscuro. Una historia de los perversos’, recalamos en su último libro, ‘El yo soberano‘ (Debate), una honda reflexión sobre las políticas de la identidad, su capacidad de emancipación y los peligros de sus excesos.
En su ensayo, menciona cómo el modelo estatal democrático y laico se encuentra, en cierto modo, bajo el ataque de la política identitaria. ¿De qué modo daña las pretensiones universales y democráticas esta proliferación de identidades minúsculas y, de alguna manera, contrapuestas?El problema no es realmente la oposición entre lo universal y la diferencia, sino retirar uno de los elementos del binomio. El mío no es un debate entre universalismo e identitarismo, porque considero que ambas pretensiones son necesarios. Para el ser humano existen derechos y aspiraciones universales, que se traducen en aquellos periodos marcados por un compromiso con lo colectivo, con los derechos humanos; asimismo, somos diferentes, no hay dos seres humanos iguales. Se trata de encontrar un equilibrio entre ambas facetas. El problema, por tanto, podemos situarlo en el momento en el que cayó el Muro, que supuso el final y fracaso del comunismo real. Fue entonces cuando se reavivó la lucha por la emancipación en el planeta, sobre todo en Estados Unidos, mucho más interesado en las luchas categoriales, aunque sin olvidar las universales, como la de los homosexuales. Sin embargo, lo curioso es que las reivindicaciones universales se han individualizado, y se fundamentan en características psicológicas, por lo que las luchas se han ido centrando menos en la libertad, igualdad y fraternidad y más en la identidad.
Pero los grupos identitarios también persiguen la emancipación ilustrada…
Sí, los grupos identitarios son emancipadores, es cierto, pero son complejos. Hay que evitar posiciones reaccionarias que los rechazan, pero también hay que evitar las posturas de extrema izquierda que consideran que todo es posible. Hay que situarse en los matices, al menos es lo que hago. No hay que olvidar que el peor identitarismo procede de la extrema derecha y no de los movimientos identitarios, el del rechazo al otro. Parece que estemos atrapados entre esos dos extremismos, negar lo identitario o concederle cualquier pretensión.
En este sentido, esta eterna compartimentación, ¿perjudica los avances o progresos políticos? Es decir, ¿permite una acción colectiva un mundo de individuos cada vez más fragmentados o la perjudica gravemente?
Sí, sin duda los perjudica. El libro comienza relatando una anécdota personal de 2005, una de las veces que me invitaron al Líbano, un país que me gusta mucho, pero que, pese a su aparente apertura, pese a que parece un país libre, no lo es. Lo comunitario es absoluto, prevalece en cualquier caso sobre lo individual, todo depende de la comunidad religiosa a la que pertenezcas, ella marca tu vida, no hay laicismo en el país. En esa visita, una mujer me dijo, cuando nos presentaron, que estaba encantada de conocer a una rumana. Le expliqué que no soy rumana. Ella pareció no escucharme y me dijo que, por supuesto, puesto que era rumana, sería también ortodoxa. Empezó a enumerar todo lo que yo no era, así que terminé diciéndola, entre risas, que era francesa. Ella me respondió: «Yo soy libanesa». Pero me di cuenta de que para ella ser libanesa no era nada; para mí decir que era francesa me identificaba mucho mejor que los adjetivos que me endilgó. Entendí la tragedia de ese país, que si no eres miembro de una comunidad religiosa no hay posibilidad de identidad alguna.
De hecho, asegura que se ha perdido un poco esa noción de «yo soy yo y todo lo demás»; es decir, una subjetividad en cierto modo universal, como si todo individuo hubiera de ser clasificado según criterios como el sexo, la raza, el género o hechos como el de comer carne. Al ser identidades forzosamente excluyentes, ¿cómo afecta esta situación a las relaciones humanas?
De esa pérdida ha dado buena cuenta el psicoanálisis, también pensadores como Derrida, Aime Cesaire, Foucault y otros que criticaron, con razón, el universalismo de la Luces, porque en el nombre de los derechos humanos se justificaron la esclavitud, la colonización, una especie de rechazo al otro, a la alteridad, y hacía falta reestablecer las cosas. El psicoanálisis ha desempeñado una función importante porque reemplazó la pregunta general por una personal, una pregunta sobre uno mismo; esa es, en el fondo, la ideología psicoanalista, del freudismo clásico, la tensión entre el uno, el yo, y la sociedad, el otro. En el postfreudismo, sobre todo en Estados Unidos, con tanta autopsicología, esta cuestión ha pasado a ser la tensión entre el yo y uno mismo. En la clínica psicoanalista, a finales del XX, las preguntas narcisistas empezaron a ser más importantes que las cuestiones que llevan a la resolución de los conflictos, las importantes. Eso significa que, en sociedades emancipadas y libres, donde los derechos más importantes ya existen, sigue habiendo muchas neurosis. Freud pensaba que en una sociedad libre se liberaría de la neurosis, una sociedad con más derechos y libertades, con una sexualidad menos reprimida, no tendría cabida para las neurosis. Han desaparecido algunas, pero han surgido otras distintas, especialmente neurosis narcisistas que se centra en la autodestrucción, la victimización y la incapacidad de superar los traumas infantiles.
Hoy nos encontramos en sociedades occidentales donde uno se siente víctima del otro y la cuestión es que, en cierto modo, es cierto. Hemos visto cómo ha habido persecuciones y acoso a las mujeres, los homosexuales o los negros, que es normal que hayan surgido movimientos como el #MeToo, que ponen de manifiesto verdades que estaban ocultas. Hay algo de positivo en estos movimientos, pero al tiempo demuestran que uno no puede ser tributario y esclavo de sus propios traumas, porque la reivindicación identitaria llevada al extremo, desemboca en un sentimiento de discriminación, maltrato e indignación que provoca la confrontación con los demás y se recurre a la venganza, al boicot. Si hay personas que delinquen, juzguémoslas con la ley, pero evitemos boicotear obras de arte, grupos o personas, quitar estatuas, por ejemplo, la de Colón. Eso es llegar al anacronismo. Hay que quitar de los espacios públicos figuras de dictadores, pero no boicotear las obras de Picasso porque consideramos que era un malvado machista, cuando además no es cierto. Lo mismo ocurre cuando se pide que rindan cuentas los descendientes de vaya usted a saber qué. En mi caso, siempre he sido anticolonialista. ¿Acaso soy responsable de las políticas colonialistas que pudieron hacer ancestros míos? Además, la identidad también se hace a partir de rupturas, con la familia, por ejemplo, no somos responsables de lo que hayan hecho otros, no podemos razonar en términos de venganza o castigo. Y mucho menos en sociedades democráticas, porque si no aplicamos las reglas y los derechos, la ley, la democracia corre en riesgo de acabar en dictaduras votadas por el pueblo al sentir que no hay orden. Es lo que acaba de suceder en Turquía, donde Erdogan es un dictador y no.

/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/Q4I7DREZD57XDU2USP6Z74BTOY.jpg)