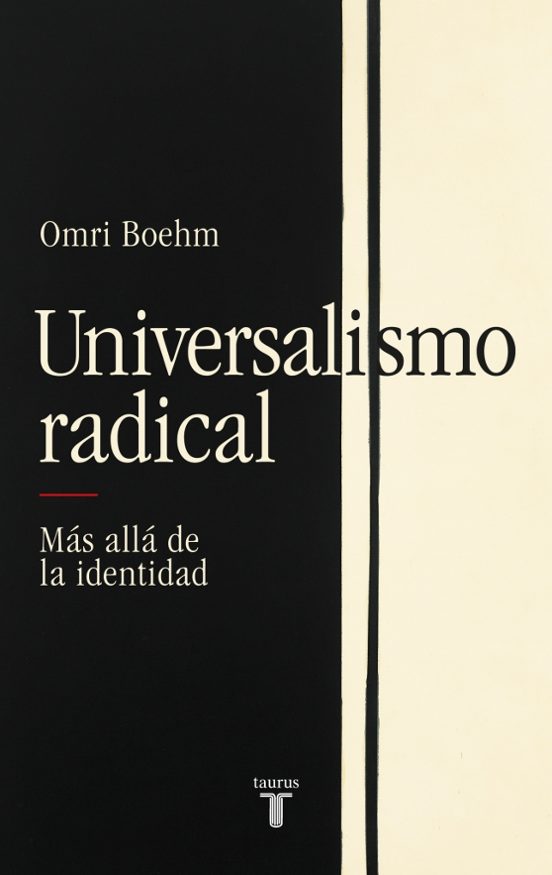"No necesitamos hombres que piensen, sino bueyes que trabajen" (Juan Bravo Murillo, Ministro de Instrucción Pública). "Quienes no se mueven no notan sus cadenas" (Rosa Luxemburgo). "Ningún hombre tiene derecho a una verdad que perjudique a otro" (Benjamín Constant)
domingo, 28 de septiembre de 2025
‘LA SOCIEDAD DE LA DESCONFIANZA', de Victoria Camps: un diagnóstico incómodo para tiempos líquidos". Máriam Martínez-Bascuñáhn, El País 16 SEPT 2025
sábado, 27 de septiembre de 2025
"TIERRA SIN NOSOTROS". Irene Vallejo, El País 21 SEPT 2025
 |
| FERNANDO VICENTE |
jueves, 25 de septiembre de 2025
"LA PALABRA VERDAD", Martín Caparrós, El País
miércoles, 24 de septiembre de 2025
"EN ISRAEL NECESITAREMOS UN LENGUAJE NUEVO DESPUÉS DE ESTA GUERRA". Etgar Keret, El País 29 AGO 2025
 |
| El cuerpo de una niña víctima de los ataques de Israel, en el hospital de Al-Shifa, en Gaza |
El hombre que me increpa por protestar y yo tenemos algunas cosas en común: los dos pensamos que este Gobierno es una vergüenza
Etgar Keret es escritor y director de cine israelí. Su último libro traducido al castellano es "Avería en los confines de la galaxia" (Siruela).
lunes, 22 de septiembre de 2025
"ENFRENTANDO A JÓVENES CON PENSIONISTAS". Rosa María Artal, elDiario.es 20/09/2025
 |
| Manifestación de pensionistas en Bilbao este verano |
El ruido marca la agenda informativa diaria y debajo quedan escondidos temas esenciales. Entre ruido y ruido -el sonido de nuestra época- el proyecto ultraliberal camina con paso firme. Uno de sus grandes objetivos es la merma de las pensiones. Un bocado demasiado jugoso para perder su beneficio, aunque sea a costa de daños colaterales como la calidad de vida de los ancianos, y no solo de ellos: a menudo de sus familias a quienes suelen ayudar económicamente. Hay formas de enmascararlos hasta conseguir incluso la comprensión de una buena parte de las víctimas. La principal, convencer a todo quisque de que las pensiones son insostenibles. La novedad actual es que han incorporado el complejo de culpa. En la era de la crispación que provoca y usa como arma la derecha, todo es contra alguien y se nos quiere convencer de que los pensionistas son los culpables de que los jóvenes tengan carencias. De cuantos gastos superfluos se podría prescindir, hay que quitar o restar a miles de ciudadanos las retribuciones que se ganaron para su jubilación.
sábado, 20 de septiembre de 2025
"UN PROBLEMA DE IMAGINACIÓN". Juan Gabriel Vásquez, El País 14 SEPT 2025
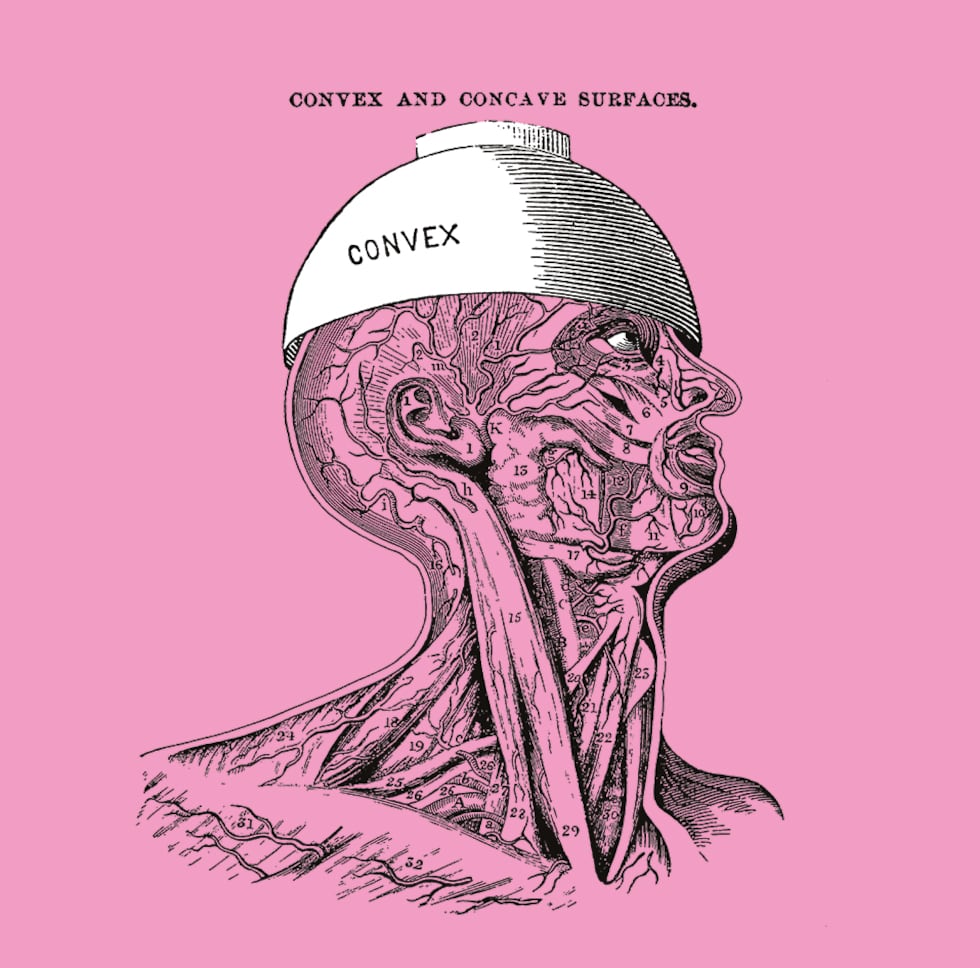 |
| MIKEL JASO |
viernes, 19 de septiembre de 2025
"LOS SESGOS COGNITIVOS". Mariana Toro Nader
jueves, 18 de septiembre de 2025
"AUTORITARISMO DIGITAL". DANIEL INNERARITY, El País 17 SEPT 2025
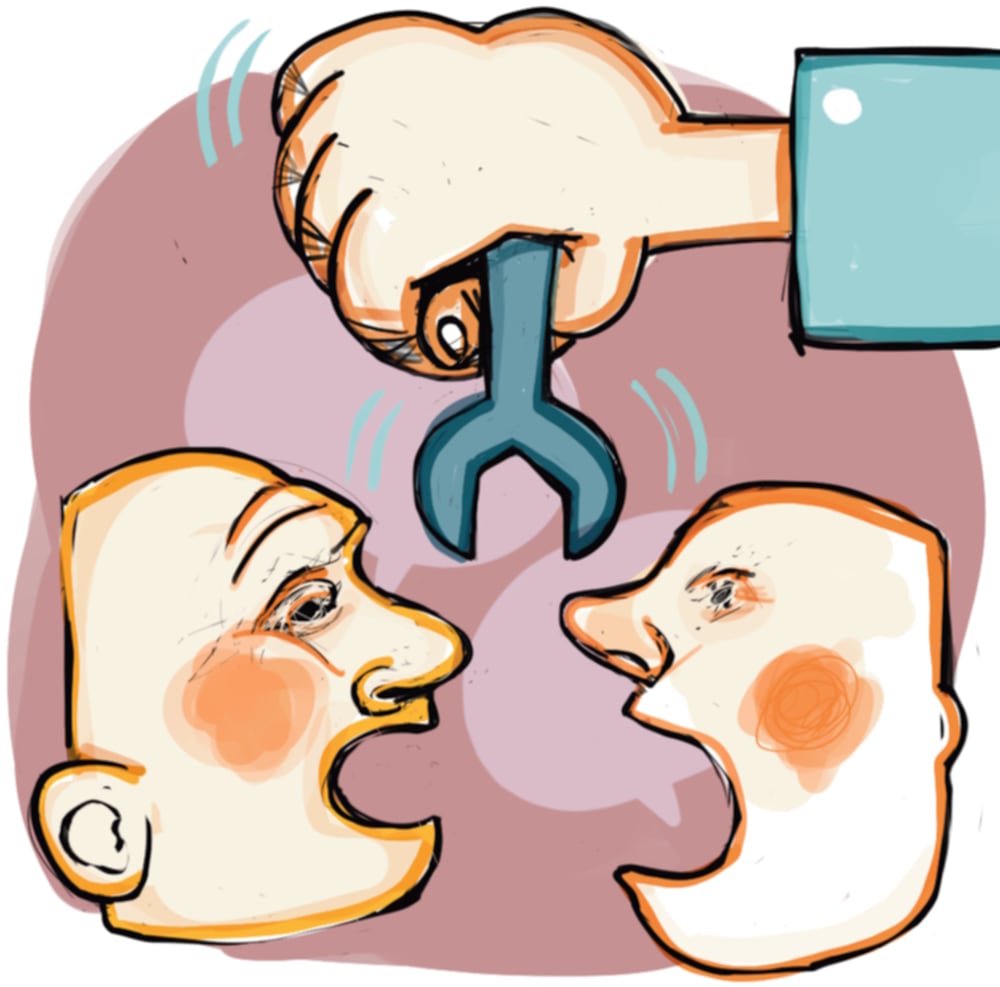 |
| Eulogia Merle |
miércoles, 17 de septiembre de 2025
"UNA ENORME ESPERANZA, UNA CIERTA DECECPCIÓN". Rosa María Artal, escritora y columnista de elDiario.es
 |
| Cortejo fúnebre en Vitoria (1976). La multitud acompaña a los ataúdes de los muertos por el ataque de la policía franquista |
martes, 16 de septiembre de 2025
"USTED Y YO: NOSOTROS". Juan José Millás, El País
lunes, 15 de septiembre de 2025
"EL DESEMBARCO DE ALUCEMAS". Najat El Hachmi, El País 12 SEPT 2025
domingo, 14 de septiembre de 2025
"LA FURIA EN LA CALLE". Elvira Lindo, El País 07 SEPT 2025
 |
Un hombre increpaba el martes a la Policía durante una protesta contra un centro de acogida de menores inmigrantes, en Madrid |
sábado, 13 de septiembre de 2025
"EL DESEO DE INMORTALIDAD Y EL DESCRÉDITO DE LA DEMOCRACIA". Santiago Alba Rico, El País 10 SEPT 2025
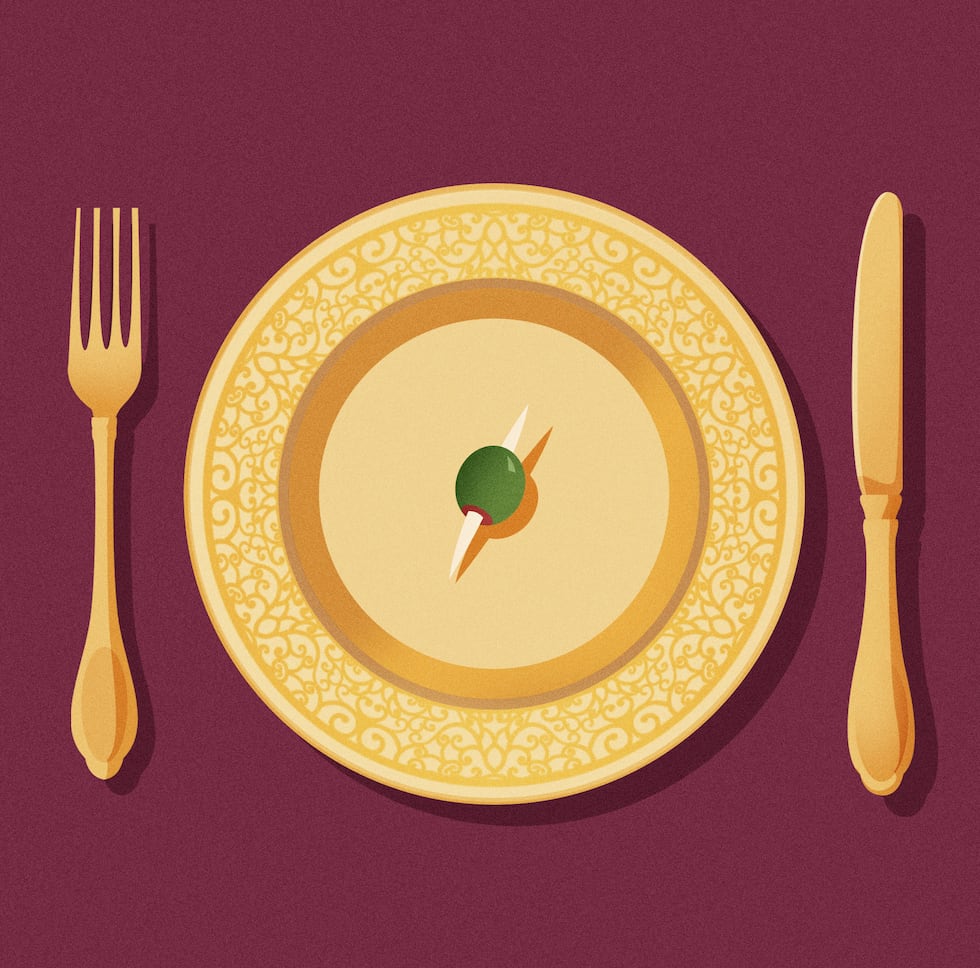 |
| Nicolás Aznárez |
viernes, 12 de septiembre de 2025
"UNIVERSALISMO RADICAL. Más allá de la identidad". Un libro de Boehm, Omri (2025), Madrid, Taurus
jueves, 11 de septiembre de 2025
"REVERTE Y LA BARRA DE BAR: CUANDO EL FASCISMO SE DISFRAZA DE LITERATURA". Spanish Revolution
LA VIÑETA DEL CUÑADO QUE ESCRIBE EN ABC
"MÁS TRUHAN QUE SEÑOR". Najat El Hacmi, El País
Como siempre que un famoso es acusado de maltrato machista, no tardan nada en salir en tromba los defensores del orden establecido Yo querr...

-
A LO LARGO de la historia (la historia es el archivo de los hechos cumplidos por el hombre, y todo lo que queda fuera de él pertenece al rei...
-
Ilustración de Sr. García sobre una foto de un campamento bombardeado en Nuseirat, Gaza, tomada por Emad El Byed. “En el principio fue la pr...
-
Arde el país como una carta vieja de amor en la chimenea de la pereza Arde el monte abandonado, arde la encina centenaria dejada de la mano ...