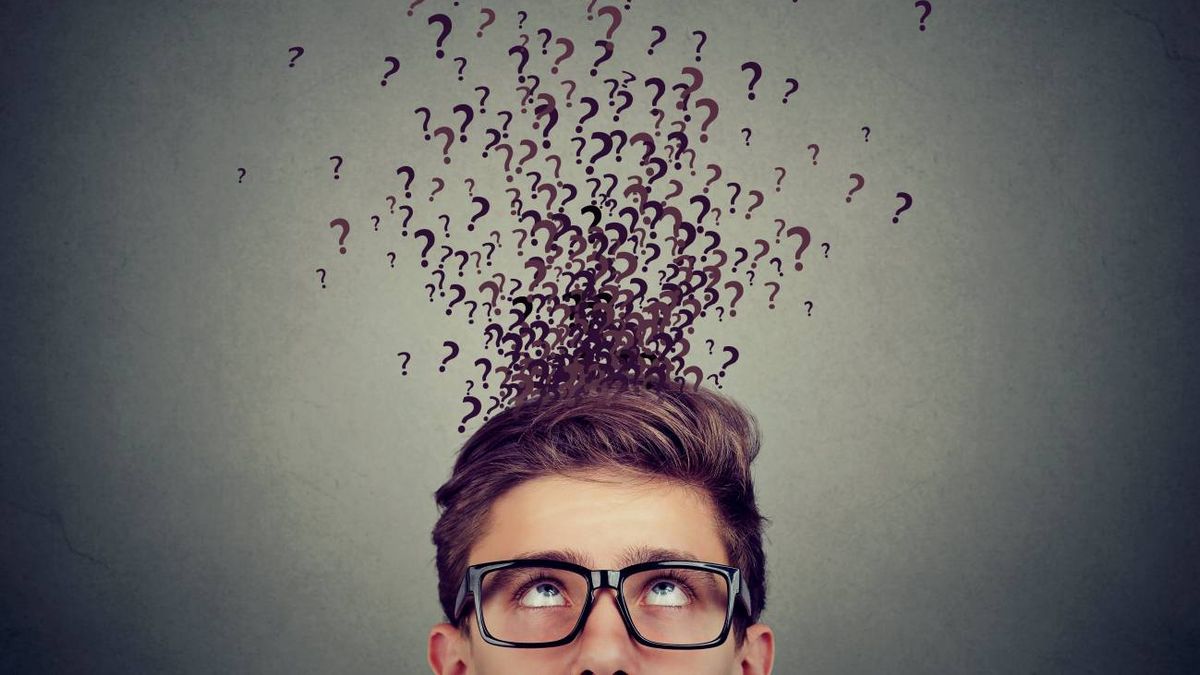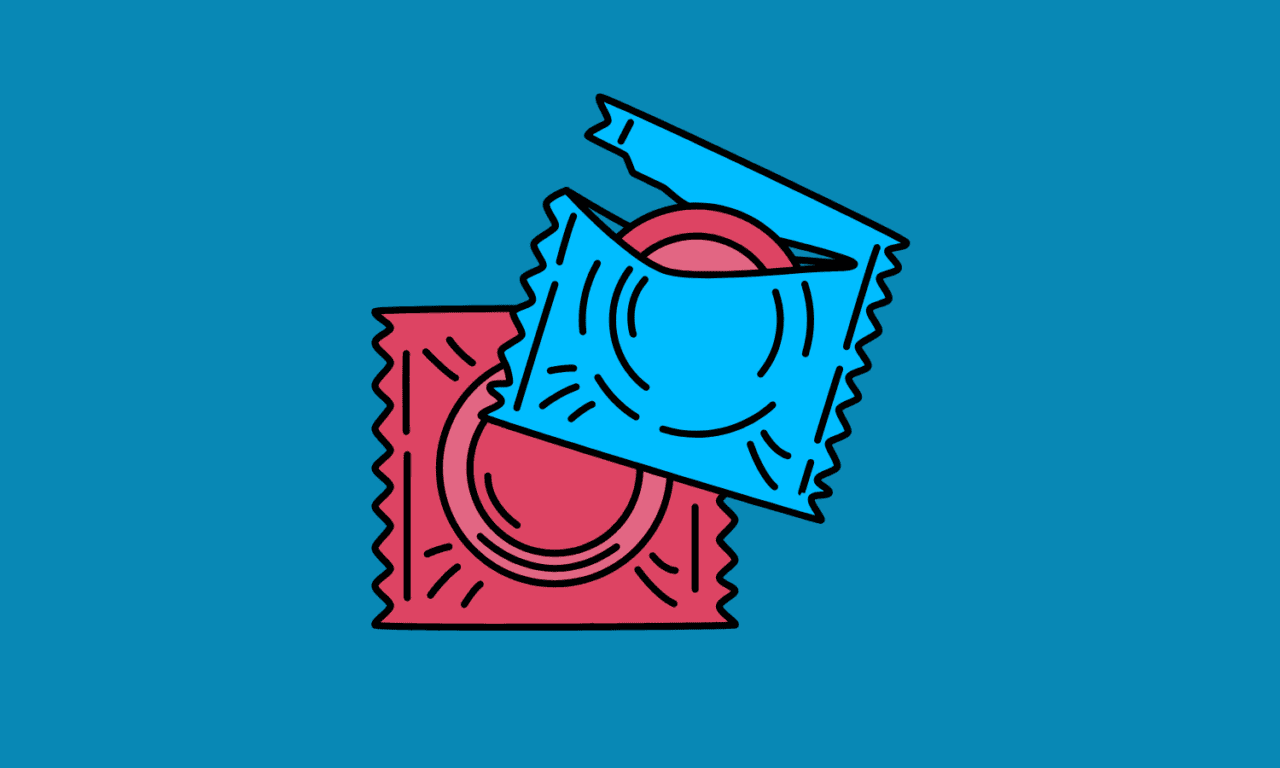"No necesitamos hombres que piensen, sino bueyes que trabajen" (Juan Bravo Murillo, Ministro de Instrucción Pública). "Quienes no se mueven no notan sus cadenas" (Rosa Luxemburgo). "Ningún hombre tiene derecho a una verdad que perjudique a otro" (Benjamín Constant)
viernes, 31 de enero de 2025
"NO ME PUEDO CONCENTRAR". Carlos Javier González Serrano, Ethic 5 DIC 2024
jueves, 30 de enero de 2025
"VIAJES A TIERRAS INIMAGINABLES: HISTORIAS DE DEMENCIA, CUIDADORES Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA MENTE". Un libro de Dasha Kiper
miércoles, 29 de enero de 2025
"DIOS DEBERÍA EXPLICAR SU GIRO DE GUIÓN EN ESTADOS UNIDOS". Íñigo Domínguez, El País 26 ENE 2025
Hablamos mucho de los efectos económicos y políticos de la llegada de Trump, pero lo peor es la pérdida de un amor, de alguien a quien estabas muy unido y que de repente es un extraño
martes, 28 de enero de 2025
"INVITACIÓN A UNA REVUELTA". Antonio Muñoz Molina, El País 26 ENE 2025
lunes, 27 de enero de 2025
"LOS NUEVOS PURITANOS". Por Brian Patrick Eha, publicado en Letras Libres el 1 abril de 2020
"YO TEMBIÉN ESTOY CON ELLA". Elvira Lindo, El País 26 ENE 2025
 |
| Mariann Budde en la Catedral Nacional de Washington, el pasado 21 de enero |
domingo, 26 de enero de 2025
"EL GRITO DE LA SELVA". Juan José Millás, El País
"POR QUÉ EL FENÓMENO DE LOS ESTOICOS NO TIENE FIN". Jaime Rubio Hancock El País 12 ENE 2025
 |
| GURIDI |
viernes, 24 de enero de 2025
"EL ORO EN LA BASURA". Antonio Muñoz Molina, El País 18 ENE 2025
miércoles, 22 de enero de 2025
"FALSAS SIMETRÍAS". Violeta Assiego, elDiario.es 18/01/2025
 |
martes, 21 de enero de 2025
"FRANCO (novela gráfica)". Paul Preston y José Pablo García
lunes, 20 de enero de 2025
Entrevista a Nazareth Castellanos: “Casi la mitad del tiempo nuestro cerebro es un vagabundo”. Borja Hermoso, El País 14 OCT 2022
domingo, 19 de enero de 2025
"EL ESPEJO DEL CEREBRO". Nazareth Castellanos
sábado, 18 de enero de 2025
"SADE EN PELLICOT". Najat El Hachmi, El País 29 NOV 2024
 |
| Un grupo de mujeres muestran su apoyo a Gisele Pelicot en las puertas de los juzgados de Aviñón, |
viernes, 17 de enero de 2025
"SE NOS HA PODRIDO EL CEREBRO: QUIZÁ SEA UNA BUENA NOTICIA". Irene Lozano, elDiario.es 5 DIC 2024
- El pensar de forma crítica (esa sensación de no saber ya distinguir si algo es real o inventado).
- Nuestras relaciones con los demás (estar con alguien sin estar, mirando en el teléfono cosas que carecen de importancia).
- Los espacios públicos virtuales (deambular por redes donde sólo vemos odio y falsedades).
- Nuestro acercamiento a la cultura (sin esperar que nos eleve, sino más bien que nos adormezca y disipe el insomnio).
- La capacidad de disfrutar del ocio (sin las obligaciones que impone el síndrome del FoMO, el miedo a perdernos algo).
miércoles, 15 de enero de 2025
"DEUS EX MACHINA". Irene Vallejo, El País 15 DIC 2024
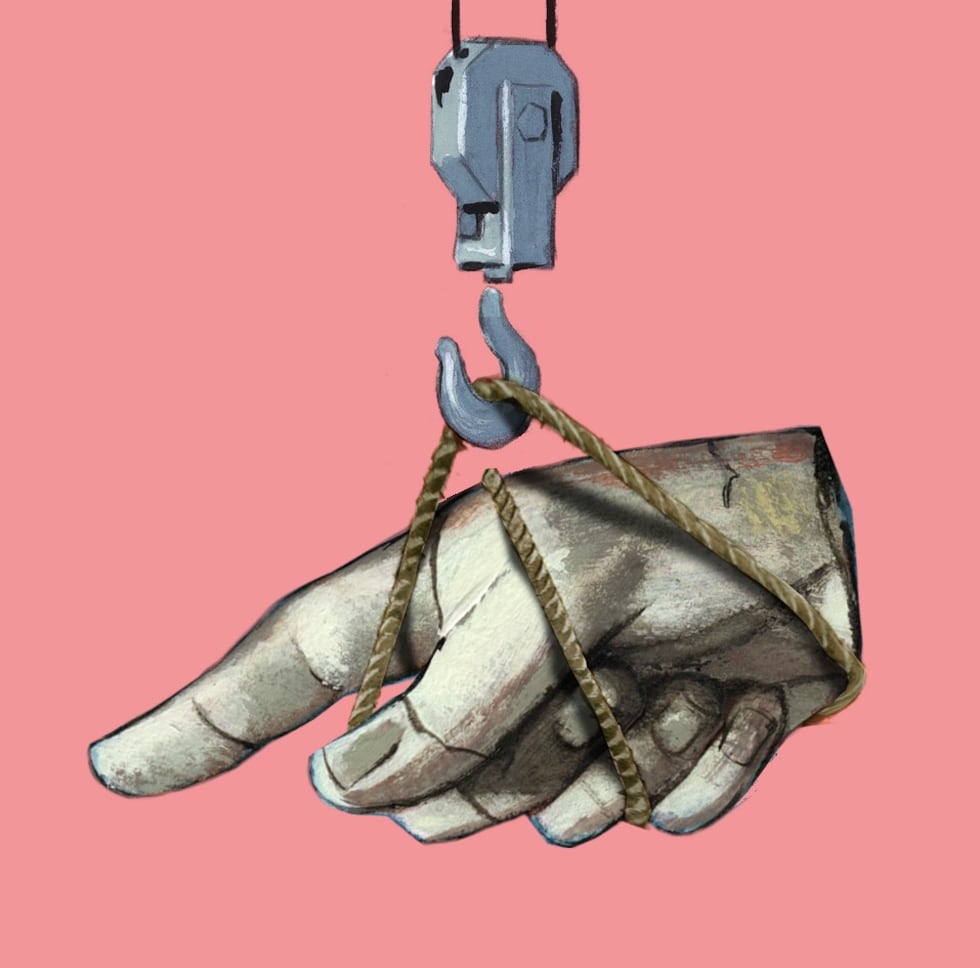 |
| Fernando Vicente |
Soy complicada. De niña, aturdía a mi abuela con dilemas y cavilaciones. Ella respondía agitando la mano en el aire, como ahuyentando mis embrollos, y zanjaba las conversaciones con una frase muy suya, “todo son cosas”, un suspiro de desamparo ante la tendencia de los asuntos humanos a enmarañarse. Quien más, quien menos —incluso yo, la enrevesada—, todos soñamos con abolir las complejidades de la vida. Desearíamos encontrar soluciones fáciles e infalibles para cada problema.
martes, 14 de enero de 2025
Jorge Volpi: «Creamos ficciones sobre nosotros mismos y luego pensamos que eso es nuestra memoria». Por Javier Ors en Zenda
sábado, 11 de enero de 2025
"LA ESTULTOFILIA O PASIÓN POR LA IGNORANCIA. EL SÍNDROME DEL PENSAMIENTO CERO". Lola López Mondéjar
- Libido sentiendi: el placer que nos procuran los sentidos, la carne, la concupiscencia, la sexualidad.
- Libido sciendi: el anhelo de saber, la curiosidad de saber, los ojos como puertas de nuestro organismo al conocimiento del mundo.
- Libido dominandi: el ansia de poder y de dominio
miércoles, 8 de enero de 2025
Entrevista a Beatriz Ranea: “Ningún partido político se atreve realmente a tocar la prostitución”. Isabel Valdéz, El País 21 DIC 2024
jueves, 2 de enero de 2025
"LA POLÍTICA". Luis García Montero, El País 9 DIC 2024
miércoles, 1 de enero de 2025
"VIOLENCIA SEXUAL: UN CAMBIO DE PARADIGMA". Loola Pérez, Ethic 23 DIC 2024
"CUÁNDO EMPIEZA LA BARBARIE". Marta Peirano, El País
Grupos de manifestantes se enfrentaban con las fuerzas del orden en en Minneapolis (Minnesota), tras la muerte de de un hombre tiroteado por...

-
A LO LARGO de la historia (la historia es el archivo de los hechos cumplidos por el hombre, y todo lo que queda fuera de él pertenece al rei...
-
Ilustración de Sr. García sobre una foto de un campamento bombardeado en Nuseirat, Gaza, tomada por Emad El Byed. “En el principio fue la pr...
-
Arde el país como una carta vieja de amor en la chimenea de la pereza Arde el monte abandonado, arde la encina centenaria dejada de la mano ...